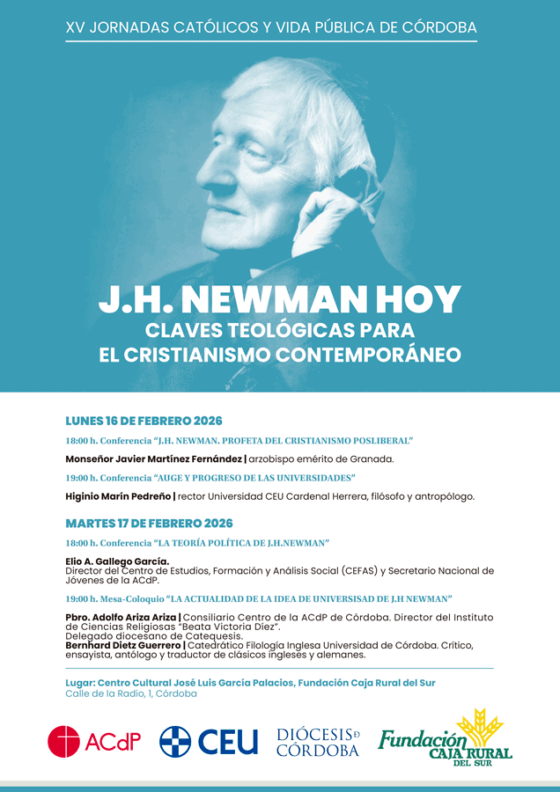Queremos conocer el programa del Reino expresado en las bienaventuranzas. Estamos ante un gran discurso llamado del “sermón de la montaña” y el evangelista Mateo nos lleva a fijarnos en el tema central de la enseñanza de Jesús: “el Reino de Dios”.
Jesús ve a la gente, ve a los discípulos, y su mirada no se queda en la superficie. Es una mirada que reconoce el cansancio acumulado, la necesidad que no siempre se nombra, la búsqueda silenciosa de sentido. Por eso sube al monte. No se aleja, no se coloca por encima: sube para hacerse visible, para que su palabra llegue a todos. Y los discípulos se acercan. No lo hacen por curiosidad, sino porque lo necesitan. Se acercan porque intuyen que en Él hay una palabra capaz de sostener y fortalecer su vida.
Se sientan. Sentarse ante Jesús es reconocer que no se sabe todo, que no se puede todo, que hace falta aprender a vivir de otra manera. Jesús abre la boca y comienza a enseñar. No empieza con normas ni con reproches. Empieza proclamando una felicidad inesperada. Bienaventurados. Y al decirlo, mira a quienes no encajan en los esquemas de éxito, de poder o de seguridad.
Bienaventurados los pobres de espíritu, dice primero. Y quizá, en el fondo, bastaría solo esta bienaventuranza. Porque en ella están contenidas todas las demás. Pobres de espíritu son los que no se creen absolutos en este mundo, los que no viven centrados en sí mismos, los que reconocen que todo es don. Pobres de espíritu son los sencillos, los que no se creen autosuficientes, los que se abren a Dios y a los demás. Desde esta pobreza nace la misericordia, la mansedumbre, la sed de justicia, la paz.
Quien es pobre de espíritu aprende a reconocer en el otro el rostro misericordioso de Jesús. Ya no mira desde arriba, ni desde el juicio, ni desde la indiferencia. Mira desde la compasión. Descubre que el Reino no se construye acumulando méritos ni seguridades, sino dándose. Dios escoge a quien se entrega por el Reino, a quien vive con las manos abiertas.
Jesús continúa proclamando bienaventuranzas, pero todas parecen brotar de esa primera. Los que lloran son bienaventurados porque no han endurecido el corazón. Los mansos son bienaventurados porque no necesitan imponerse. Los que tienen hambre y sed de justicia son bienaventurados porque no se resignan. Los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz… todos ellos han aprendido, de un modo u otro, a vaciarse de sí para dejar espacio a Dios y a los hermanos.
Los discípulos escuchan y se sienten interpelados. Jesús no les promete una vida fácil, pero sí una vida verdadera. Les muestra que el camino del Reino no pasa por el protagonismo ni por la autosuficiencia, sino por la sencillez y el servicio. Las bienaventuranzas no son un ideal inalcanzable: son el retrato del propio Jesús. Él es el pobre de espíritu que todo lo recibe del Padre y todo lo entrega.
Quizá por eso se habían acercado a Él. Porque necesitaban escuchar una palabra que ordenara su vida, que les enseñara a reconocer dónde está la verdadera felicidad. Jesús no les ofrece recetas rápidas, sino una manera nueva de estar en el mundo: vivir desde el don, desde la confianza, desde la entrega.
Señor Jesús, hoy también nos acercamos a ti porque te necesitamos. Enséñanos la pobreza de espíritu que libera y humaniza. Ayúdanos a vivir con sencillez, a no centrarnos en nosotros mismos y a reconocer tu rostro en cada persona. Que sepamos darnos por el Reino y no vivir encerrados en nuestro propio interés. Haznos bienaventurados según tu corazón, para que nuestra vida hable de ti. Amén.
Inmaculada Villarrubia STJ
Confer – Huelva.
· Sof 2, 3; 3, 12-13. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre.
· Sal 145. R. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
· 1 Cor 1, 26-31. Dios ha escogido lo débil del mundo.
· Mt 5, 1-12a. Bienaventurados los pobres en el espíritu.
La entrada IV Domingo del Tiempo Ordinario – Ciclo A se publicó primero en Diócesis de Huelva.
Ver este artículo en la web de la diócesis