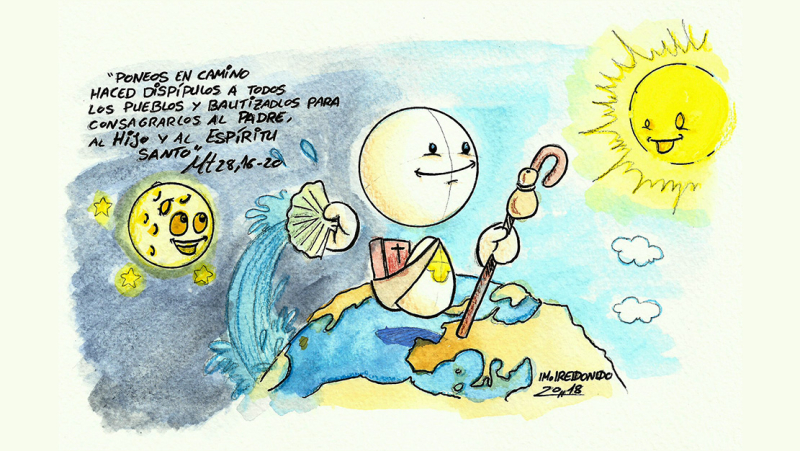
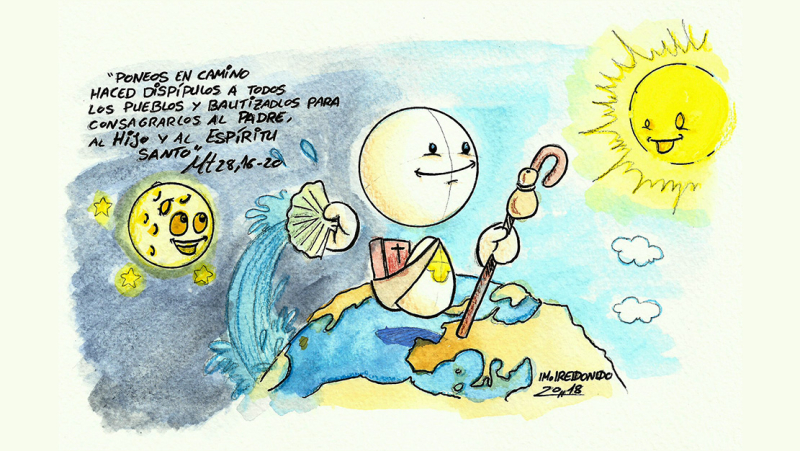
Este relato con el que concluye el evangelio de Marcos no forma parte de la obra primitiva del autor, sino que es un añadido posterior del siglo II. Aun así, la Iglesia lo considera inspirado.
Se trata de la última aparición de Jesús a los Once, en la que se resalta la falta de fe de quienes no han creído a los testigos del resucitado y el envío o misión que éstos reciben de anunciar el Evangelio por todo el mundo. ¿Y cómo enviar a estos discípulos incrédulos a una misión tan complicada? He ahí el problema que plantea y quiere resolver el relator de este pasaje.
Lo que vendría a ser el final se convierte en una continuidad como consecuencia de la resurrección de Jesús. La muerte del Maestro fue vivida por sus discípulos como un fracaso y como una despedida dolorosa e inesperada. Todos tenemos experiencias de habernos tenido que separar de personas (familiares, amigos, etc.) que han formado parte de nuestra historia personal y con las que hemos tenido una relación afectiva. Cuanto más se ha compartido y más intensos han sido los lazos o sentimientos que nos han unido, más grande es el vacío y el dolor que sentimos, especialmente cuando esa ausencia la impone la muerte: donde ya no hay un retorno.
Teniendo esto en cuenta, podemos entender mejor lo que aquellos discípulos experimentaron con la crucifixión de Jesús: desconcierto, soledad, frustración, rabia, depresión… Nadie esperaba la resurrección porque es algo irracional. La resurrección solo se puede comprender desde la fe. Cuando Jesús resucitó pudo buscarse otros discípulos, sin embargo, buscó a los mismos, no porque fueran los mejores sino porque eran sus amigos, a los que él había elegido, amado, y, ahora también, perdonado. Aunque ellos lo abandonaron en la cruz, él no los abandonó al resucitar. Tampoco los abandona ahora que se marcha definitivamente al cielo para permanecer en la eternidad junto al Padre. Cuando vivimos y anunciamos con fe el Evangelio, Cristo se hace presente en todo aquello que realizamos en su nombre.
Él ya no está en la en la tierra, pero está en nosotros que lo hacemos presente en la tierra cuando somos sus testigos. La fe nos llena de esperanza en que hay un cielo y una nueva vida en la que nos encontraremos con el Hijo definitivamente, para siempre. Esta promesa nos transforma cuando estamos débiles o confusos, y nos hace superar el miedo a la muerte.
Emilio J. Fernández, sacerdote


